Esta mañana estuve en una charla con las Madres de La
Candelaria. Una señora tomó la palabra. Se notaba que la vida le había ido
enseñando a hablar en público. Sobre el vestido usaba una especie de peto
blanco con la insignia de la organización y, a manera de collar, le colgaban
sobre el pecho tres fotografías de su hijo desaparecido hace tantos, tantos
años, que ahora tendría tres veces la edad que tenía cuando lo desaparecieron.
Digo ‘tendría’ porque todos en el auditorio –el público y la señora– sabíamos
que el muchacho estaba muerto. Hace mucho tiempo, la esperanza dejó de ser
encontrarlo con vida. ¿Quién habrá sido ese hijo? ¿Qué iras o temores habrá
desatado? Las fotos lo mostraban como un muchacho cualquiera de los que crecen
todos los días por millones en la tierra. ¿Qué cosas habrá pensado y dicho como
para que alguien decidiera borrarlo de la vida?
El rostro de esa madre cargaba la tristeza
de todos esos años. Llorando y pidiendo perdón porque hoy estaba así, con la
melancolía lacerándola, contó cómo su único deseo es hallar el lugar donde está
enterrado el cuerpo del hijo para ir a llorarlo y hablarle. Dirigir sus
palabras a un montículo de tierra y plantas, agua, bichos y olvido, en el que
lo que fue un muchacho permanece de alguna manera: unos huesos renegridos, unos
nutrientes ya disueltos, algo de trascendencia si uno es la madre y confía en
las divinidades. ¿Quién hizo que el hijo de la mujer que hoy tomó el micrófono
para hablarnos dejara de ser? ¿Quién desapareció al hijo de esta señora? Tantos
pudieron hacerlo, tantos son capaces en Colombia de proceder así: la derecha,
la izquierda, los brazos armados del Estado, los legales y los ilegales, los
malos y los buenos. Tantos. Al lado de la madre vulnerada estaban sentados dos
guerrilleros desmovilizados de las Farc, hombre y mujer. La mujer tomó la
palabra y declaró que los miembros de su organización son víctimas de la
guerra. Dijo otras tantas cosas, pero ninguna tan ofensiva como esta. No pidió
perdón, no reconoció la extrema perversión de las acciones que ese grupo
emprendió durante décadas contra la gente, ni mencionó los asesinatos, las
desapariciones de personas como el hijo de la señora que hoy estaba tan triste.
No. Se declaró víctima. Luego volvió a la mesa y siguió participando sin darse
cuenta de que existe la vergüenza.
Salí del auditorio y desde entonces tengo
la impresión de que todo se está desvaneciendo melancólicamente en la nada, que
por fin los humanos hemos llegado al punto de no retorno de nuestro cataclismo.
Sin embargo, mientras todo se desmorona yo tengo la sensación –tal vez egoísta–
de que puedo postergar otro poco el desastre, al menos para mí. A este fin solo
requiero saber que esta noche te voy a abrazar, voy a oírte decir mi nombre y
vas a declarar de múltiples formas lo mucho que me querés. Sigue siendo un día
de un mes de un año en los que existo. Es 26 de febrero de 2020. En unas
cuantas frentes –estoy en la Universidad, también esas frentes caben– veo la
cruz de ceniza y sé que para algunos esa señal es símbolo de esperanza frente
al desastre. Ellos verán. A mí me parece que la cruz de ceniza es un signo del
propio desastre. Yo te tengo a vos. Sé que, a diferencia de aquella señora con
su hijo, esta noche voy a saciar mi enorme deseo de abrazarte.
Ingresando por la portería peatonal de la calle Barranquilla
hacia Barrientos, calma. Mientras me acerco a la plazoleta empiezan a picarme
un tanto los ojos y la garganta. Al instante comprendo que es un leve remanente
de los gases de ayer, los que el alcalde ordenó que el cuerpo más salvaje de la
Policía arrojara contra los que estábamos adentro: algunos lanzaban piedras o
papas incendiarias, otros gritaban arengas; la mayoría estábamos en actividades
diversas, académicas incluso –nada que pusiera en peligro a nadie–. Hoy, por lo
menos durante las próximas horas, hay calma en el campus.
Camino. En un murito del bloque ubicado
frente al costado sur de la biblioteca, dos muchachos –muchacho y muchacho–
están queriéndose. Se estrujan juguetonamente, se abrazan y se sueltan, se
acarician con fuerza y se besan. Es evidente que uno está más entusiasmado que
el otro. Esta es una minucia que luego resolverán entre ellos, seguramente en
presencia del dolor. Ahora son tan felices porque el uno, porque el otro,
porque los dos. Nadie aparte de mí parece fijarse en ellos, menos aun en el
detalle del desequilibrio en el entusiasmo. Quizás ojos furtivos como los míos,
remanentes de otras épocas, también estén mirando, analizando, algunos hasta
juzgando. Por lo pronto, a mí me alegra que también esto sea la Universidad y
le digo al mundo que ojalá esta sensación de libertad no sea atropellada por
quienes ostentan otras formas de pensamiento y tienen la fuerza para reprimir a
los que están contentos. Celebro que la Universidad sea un espacio en el que
uno pueda ser lo que siente que puede ser. Ser a la medida de sí mismo en
contacto con los demás, creciendo, deteriorándose, afectándolos, nutriéndose.
Me interno en el edificio y en los
periódicos que me ayudan con mi investigación. Los muchachos seguirán amándose
y luego irán a otros, amarán a otros, no amarán. Hoy es 27 de febrero del mismo
año. El que fui está muy lejos del que soy, a pesar de que soy él. Hay gran
distancia entre dos instantes del mismo sujeto. Tanta, que si él se mirara a sí
mismo de un extremo a otro de esa distancia le sería difícil reconocerse, tal
vez hasta se violentaría. Por eso tenemos la vida, para acostumbrarnos a ser
nosotros en el incontable proceso del cambio.
Cuando paso por esta zona me gusta extender la caminada hasta
el campus y mirar la Universidad desde afuera. Lo más visible es el cordón de magníficos
árboles que la rodea. Ha caído una lluvia vertical y todo está como estancado
en un arrume de tiempo; después se han disuelto las nubes y ha regresado uno de
esos soles que arden con sevicia. A veces, desde lejos, he visto carros
parqueados en el interior, he visto luces encendidas por la noche, pero lo
usual durante los últimos nueve meses es que la Universidad permanezca cerrada.
Ha probado con éxito otras formas de mantenerse, pero siento que son
indispensables la apertura de puertas y el poblamiento de sus espacios físicos
por todos nosotros, sus habitantes, la manifestación física de que la
Universidad es.
No sabría qué adjetivos usar para
describir la imagen del campus al otro lado de la malla. No quiero mencionar al
virus, porque presiento que la mayor parte de la responsabilidad sobre el
cierre del mundo no pesa sobre ese bichito. Autoridades de variada pelambre han
estado tomando malas decisiones, movidas por intereses que no son los de la
gente. Sé que es diciembre, que esta semana volverán los toques de queda y que
el terror que nos produce el virus no se debe a su letalidad, sino a que no
sabemos quiénes conformarán esa minoría de infectados que enfermarán y, más,
morirán. Si supiéramos que no seremos nosotros ni los nuestros, que las
víctimas estarán a prudente distancia, nos provocaría, si acaso, estupefacción.
Pero no sabemos dónde caerán los muertos. Sabemos que podrían caer a nuestro
lado. Que podríamos ser nosotros. Por eso el miedo.
–Yo no tengo
nada, yo tengo es sinó salú –farfulla el anciano que sobrevive contando con una
pesa los kilos de la gente a mitad de una cuadra larga que lleva a la estación
Hospital. Le habla a un colega, no a mí; yo lo ignoro con respeto. Muchas veces
he pasado por aquí y ni una vez he visto que alguien se pese. Pero ahí sigue el
anciano, vital, pareciera que incluso contento. En la esquina, una muchacha que
vende dulces acaricia a un niño de no más de cinco años que se recuesta en su
rodilla. ¿Qué hace ese niño en esta calle y con este sol? ¿Tuvo algo alguna vez
el anciano de la pesa? Como ellos, hordas de desposeídos ocupan las calles
aledañas a la Universidad. En realidad, ocurre por todas partes. ¡Todo lo hemos
hecho tan mal! Tanto necesitaba nuestra gente la lucha de grupos como las Farc,
y sin embargo ellos prefirieron traicionarnos y enfrascarse en una guerra por
el saqueo con la oligarquía tradicional: no para desalojarla, sino para
infiltrarla y ser parte de ella. Los líderes lo lograron. Me acuerdo de aquella
desmovilizada y pienso que sí, al comienzo muchos de ellos fueron víctimas,
pero se sumieron en la práctica de la barbarie con tal salvajismo y tal torpeza
que a la larga todos fuimos sus víctimas.
Recuerdo por mis notas a la señora del
hijo desaparecido y a los muchachos que se estaban enamorando. Ella seguirá oscurecida
por la melancolía, lo más seguro es que ellos ya se habrán alejado. Recuerdo
también los gases y a los exguerrilleros cínicos. Recuerdo a la multitud
informe que poblaba esos edificios, esos tiempos, esos espacios libres, mis
ojos y mis oídos, a veces mi gusto y mi tacto, y que también olía. Recuerdo a
toda esa gente que es la Universidad, esa infinitud de historias que confluían
en el campus con la mía, y deseo con ardor volver a estar allí y entre ellos.
Dentro de unas horas será Navidad, cosa
que no me importa. Quiero volver.



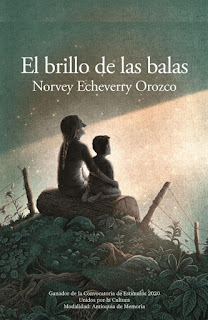

.JPG)



